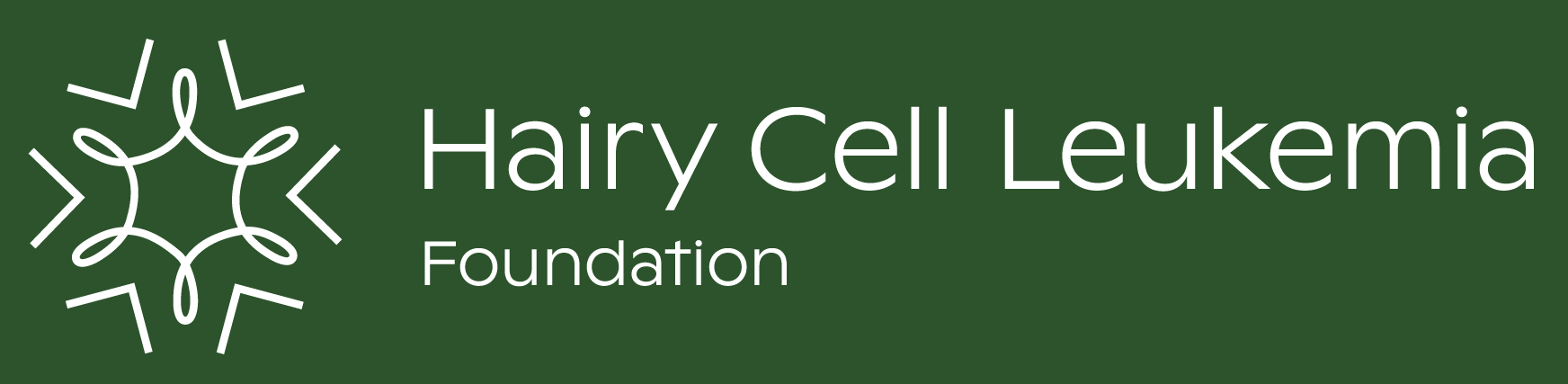<< View other webinars
Seminario Educativo en Español sobre Leucemia de Células Peludas/Vellosas/Tricoleucemia - Understanding HCL
Mayo 2025 / May 2025
Este seminario web fue organizado por la Hairy Cell Leukemia Foundation (HCLF) con la Dra. Jacqueline C. Barrientos, MD, MS, del Centro Médico Mount Sinai-Miami, como ponente invitada. Esta presentación forma parte de la serie de seminarios web de la HCLF "Entendiendo la Leucemia de Células Peludas". Cada seminario web incluye una presentación a cargo de un experto en LCP y ofrece una visión general del diagnóstico, los tratamientos estándar y las terapias alternativas.
Ver Dr. Jacqueline Barrientos’ diapositivas/slides >>
Ver la grabación / recording of Dr. Jacqueline Barrientos’ presentation>>
Transcripción
Dra. Jacqueline Barrientos:
Es un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes este seminario educativo en español sobre la leucemia de células peludas. En otros países se le conoce como leucemia de células vellosas o también tricoleucemia. Yo estoy aquí en el Mount Sinai en Miami, a la orden.
EPIDEMIOLOGÍA
Primero, para entender una enfermedad, hay que hablar de la epidemiología y del diagnóstico. Lamentablemente, esta enfermedad es una condición muy rara, y la incidencia en Estados Unidos y en Europa es de menos de un caso por cada 100,000 habitantes.
O sea que, realmente, la mayoría de los oncólogos en las clínicas oncológicas pueden ver un paciente con este tipo de leucemia una vez cada 10 años, porque, por lo general, se diagnostican solamente entre 1,000 a 1,500 personas al año. De todos los linfomas, solo representa el 1.4%, y de todas las leucemias, el 2%. La edad media al diagnóstico es de entre 55 y 60 años.
Eso no significa que a personas más jóvenes no les pueda dar. Yo he tenido algunos pacientes que han sido diagnosticados en sus 20 o 30 años, y otros que han sido diagnosticados en edades más avanzadas. La mayoría de los pacientes diagnosticados son hombres. La proporción es de 4:1, es decir, hay una mujer por cada cuatro hombres diagnosticados. Y esto es característico no solo en la enfermedad, sino también en lo que he visto en mi clínica.
Por lo general, los pacientes se presentan con lo que se conoce como pancitopenia, que significa que tienen los glóbulos blancos bajos, la hemoglobina baja y las plaquetas bajas. El bazo puede estar agrandado en un 80 a 90% de los casos; a esto se le conoce con el término médico de esplenomegalia.
El 10% de los casos de tricoleucemia corresponde a lo que se llama la forma variante. Es decir, solo el 10%. Como les expliqué, la incidencia de esto sería de 0.03 casos por cada 100,000 habitantes. Este tipo de condición es mucho más agresiva. Las personas no responden a la terapia tradicional, son más resistentes a los tratamientos convencionales y recaen más temprano.
En la quinta edición de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, este tipo de variante se reconoce como una entidad nueva llamada leucemia/linfoma esplénico de células B con núcleos prominentes, para que las personas entiendan que debe tratarse de una manera distinta, más como una enfermedad que no es similar a la tricoleucemia clásica o tradicional.
DIAGNÓSTICO
¿Cómo se hace el diagnóstico?
Por lo general, el diagnóstico se realiza mediante un examen de médula ósea. La biopsia es indispensable, porque la aspiración —es decir, extraer la sangre de la médula— es efectiva solo en el 10% de los casos. Esto se debe a que suele ser un "aspirado seco", o sea, se introduce la agujita y la sangre no sale; a eso se le llama un aspirado seco.
Los diagnósticos diferenciales incluyen la variante que les mencioné antes, el linfoma marginal esplénico, otros linfomas de células B, síndromes mielodisplásicos o mielofibrosis, que son otras enfermedades de la sangre.
La citometría de flujo es muy importante. Hay que identificar la expresión de los marcadores que se encuentran en la superficie de las células B. Estos incluyen: CD19, CD20, CD22, CD11c, CD25, CD103, CD123, FMC7, CD200, y una restricción de cadena liviana. Negativo para CD5, porque si es CD5 positivo, podría tratarse de una leucemia linfocítica crónica o un linfoma del manto.
También hay que considerar CD10, que se observa en el linfoma folicular. Como pueden ver, los linfomas o las enfermedades linfoproliferativas pueden tener muchos subtipos, y por eso es muy importante el diagnóstico para poder darle al paciente la terapia adecuada.
El CD38 se ha identificado como un marcador de mal pronóstico, porque en estudios anteriores se ha demostrado que está asociado a un menor tiempo hasta la necesidad de un nuevo tratamiento. Es decir, los pacientes recaen más temprano y requieren la siguiente terapia con mayor prontitud.
Lo más importante en la biopsia de médula ósea es encontrar la anexina A1, el DBA.44 y la mutación BRAF V600E. Esta mutación originalmente se identificó en melanomas, y ahora se ha encontrado que puede estar presente en otros tipos de cáncer, como cáncer de tiroides, melanoma, entre otros.
En la histología del bazo, lo que se observa es una infiltración de la pulpa roja con atrofia de la pulpa blanca. Como saben, el bazo tiene pulpa roja y pulpa blanca. Lo más característico es encontrar la mutación BRAF, que está presente en aproximadamente el 90% de los casos de leucemia de células peludas clásica.
Los pacientes con el tipo clásico suelen presentar esplenomegalia, citopenias, y la mutación BRAF, y responden muy bien a los análogos de purina. Algunos pueden entrar en remisión por muchos años, incluso por el resto de su vida. Se considera una cura funcional.
Comparativamente, los pacientes con linfoma esplénico de células B con núcleo prominente —lo que se conoce como la variante de tricoleucemia— tienen una respuesta muy pobre a los análogos de purina.
HALLAZGOS GENÉTICOS Y MOLECULARES
¿Cuáles son los hallazgos genéticos y moleculares, y por qué es importante conocerlos?
Porque, por lo general, cuando uno encuentra una mutación genética que está impulsando la enfermedad —lo que se conoce como una mutación driver—, se puede desarrollar una terapia dirigida que paralice ese crecimiento descontrolado de las células.
Por ejemplo, el BRAF V600E se identificó como una mutación driver en esta patología. Y esa es la razón por la cual, hace muchos años, cuando yo estaba con el grupo de la Hairy Cell Leukemia Foundation, discutimos: “Si ya tenemos un inhibidor para la mutación BRAF, ¿por qué no lo usamos para ver si funciona en nuestros pacientes con enfermedad en recaída?”
Y así es como nacen estas ideas. Uno encuentra la mutación y se pregunta: “Bueno, si ya tenemos un inhibidor, ¿funcionará o no funcionará?” Y la única manera de saberlo es, primero, haciendo estudios preclínicos en las células, y luego avanzando a estudios clínicos en fases: fase I, para evaluar seguridad; fase II, para evaluar eficacia; y fase III, que ya compara con el estándar.
Por eso es muy importante que, mientras más educado esté el paciente, más oportunidades tendrá de participar en ensayos clínicos. Porque la única manera en que pudimos descubrir cómo llevar esta enfermedad a una remisión —y una remisión completa— fue gracias a la participación en estudios clínicos.
La mutación de BRAF es la que da origen al aspecto característico de las células bajo el microscopio, esos “pelitos” que se ven.
Además, la cadena pesada de inmunoglobulina suele estar mutada en un 90% de los pacientes con la forma clásica, lo cual está asociado a una excelente respuesta a los análogos de purina.
En los casos en que la cadena pesada no está mutada, generalmente corresponde a pacientes con la variante, y esto se asocia con una mala respuesta al tratamiento con análogos de purina y una progresión más rápida, similar a lo que se observa en pacientes con LLC —leucemia linfocítica crónica.
Por lo general, las personas que tienen una mutación en la inmunoglobulina de la familia IGHV 4-34 también presentan una progresión más rápida. Estos pacientes usualmente no tienen la mutación BRAF. Y, como recordarán, les dije que BRAF, cuando está presente como driver, responde muy bien a análogos de purina y también a otras terapias que discutiré más adelante.
Otra mutación que se ha encontrado, y que no es buena, es la MAP2K1. Esta está asociada a un menor tiempo hasta el próximo tratamiento y a una menor supervivencia libre de progresión.
Cuando comparamos los principales diagnósticos diferenciales, vemos que los pacientes con tricoleucemia clásica —es decir, "Hairy Cell Leukemia"— tienen, en su mayoría, la mutación BRAF. En cambio, los que tienen la variante, el linfoma de zona marginal esplénico o el linfoma de células B pequeñas de pulpa roja difusa esplénico, no presentan esta mutación.Esto indica que BRAF no es un driver en esos casos. Esas entidades suelen tener otras mutaciones, como TP53, que es lo que yo llamo “la madre de todas las cosas malas”.
La mutación TP53 se encuentra en muchos cánceres —no solo en leucemias o linfomas—, también en cáncer de pulmón y otros tumores sólidos. Esta mutación generalmente está asociada con una mala respuesta a la quimioterapia.
Y, como pueden ver, se presenta mucho más frecuentemente en las variantes que en la tricoleucemia clásica.
EVALUACIÓN CLÍNICA Y CRITERIOS PARA INICIAR TRATAMIENTO
¿Cuál es el abordaje diagnóstico y qué estudios se deben realizar?
Como dije, es esencial realizar una biopsia de médula ósea y los estudios de citometría de flujo.
En algunos casos, también enviamos pruebas moleculares para detectar la mutación BRAF, así como estudios genéticos para descartar la presencia de IGHV 4-34, que está asociada a recaídas más tempranas.
Y, como en toda visita médica, es indispensable hacer una buena historia clínica y examen físico, con especial atención a las zonas donde se localizan los ganglios linfáticos: el cuello, las axilas, las ingles.
¿Por qué es importante?
Porque es así como sabemos si la enfermedad está progresando. Por ejemplo, no es normal que los ganglios se agranden sin razón. También hay que evaluar el estado funcional del paciente, lo que en oncología se conoce como performance status.
Además, es fundamental revisar los conteos sanguíneos, porque eso nos va a indicar cuándo es necesario iniciar tratamiento:
Si los glóbulos blancos (neutrófilos) bajan por debajo de 1,000, el paciente corre más riesgo de infecciones.
Si la hemoglobina baja de 11 g/dL, hay riesgo de anemia.
Si las plaquetas caen por debajo de 100,000, también hay riesgo de sangrado.
Otros estudios que se deben realizar incluyen pruebas para descartar hepatitis B y hepatitis C —esto es obligatorio en nuestra clínica—.
También revisamos para VIH, especialmente en lugares como Miami, donde hay una población con prevalencia y muchas veces no lo saben.
Es importante porque algunas de las terapias pueden reactivar estas infecciones latentes.
Además, en mujeres en edad fértil, hay que hacer una prueba de embarazo y discutir la posibilidad de preservar la fertilidad antes de iniciar tratamiento, si así lo desea.
Ahora bien, no todos los pacientes necesitan tratamiento inmediato. De hecho, alrededor del 10% de los pacientes no lo requieren al momento del diagnóstico, y eso puede generar algo de ansiedad. Lo entiendo. Toda la vida nos han dicho que hay que tratar el cáncer apenas se diagnostica.
Pero no todas las enfermedades hematológicas requieren tratamiento inmediato.
Hay personas que no presentan síntomas, y en esos casos se aplica lo que llamamos vigilancia activa(active surveillance).
Esto significa monitorear los conteos sanguíneos y el estado general del paciente hasta que aparezca alguno de los criterios de tratamiento, como mencioné antes.
Los síntomas que pueden llevar a iniciar tratamiento incluyen:
Hemoglobina < 11 (anemia sintomática)
Plaquetas < 100,000
Neutrófilos < 1,000
Infecciones recurrentes
Dolor en la zona del bazo (signo de esplenomegalia en crecimiento)
Pérdida del apetito o de peso
Fiebre sin causa aparente
Sudoraciones nocturnas
Fatiga severa
Si el bazo se agranda demasiado, puede incluso causar infarto esplénico o ruptura, lo cual es una urgencia. Además, puede comprimir el estómago y dificultar la alimentación.
Todos estos síntomas deben ser comunicados al médico de inmediato.
TRATAMIENTO ACTUAL EN 2025
Hoy por hoy, en el año 2025, estas son las evaluaciones que hacemos para indicar tratamiento —que acabo de mencionar—.
Si no hay necesidad inmediata de iniciar terapia, alrededor del 10% de los pacientes se manejan con observación activa.
El otro 90% requiere tratamiento, y aquí es donde entramos en las terapias que incluyen:
Cladribina combinada con o sin rituximab, o
Pentostatina
Estas dos terapias son análogos de purina, pero se administran de manera distinta:
Cladribina se da por cinco días seguidos, y luego rituximab se administra semanalmente por ocho semanas.
Pentostatina se administra cada 15 días.
Es importante reconocer que estas dosificaciones pueden ajustarse según el paciente. Por ejemplo, yo tuve un paciente que, al cuarto día de recibir cladribina, desarrolló una neutropenia febril —es decir, una infección con los neutrófilos muy bajos—, y tuvimos que discontinuar la quimioterapia.
Aun así, el paciente entró en remisión completa.
Esto quiere decir que, aunque no se complete todo el ciclo, no significa que no vaya a responder. Como decimos: uno propone, y Dios dispone.
El paciente debe trabajar junto a su médico, y lo más importante es comunicar cualquier síntoma, especialmente si presenta fiebre de 38°C (100.4°F) o más durante el tratamiento.
Esto es crítico porque, si hay neutropenia y fiebre, se puede desarrollar una sepsis, que es una infección severa que podría requerir hospitalización.
Después de recibir la terapia, el paciente puede entrar en remisión completa, o CR (complete remission en inglés), y se le hace seguimiento durante muchos años.
Si ocurre una recaída después de más de dos años, puede reutilizarse el mismo esquema.
Por ejemplo, tuve un paciente tratado en Atlanta a los 24 años con cladribina. Lo conocí años después en Miami —él es de aquí— y habían pasado 14 años cuando recayó. Lo traté con cladribina más rituximab, porque sabemos que esta combinación puede inducir otra remisión prolongada.
No hubo necesidad de cambiar el régimen. Pero si la recaída ocurre en menos de dos años, no solo en esta enfermedad, sino en cualquier leucemia o linfoma, eso indica que es una enfermedad más refractaria, y se recomienda cambiar de terapia. En esos casos, la participación en ensayos clínicos es clave.
Hay una terapia dirigida que se llama vemurafenib, específica para la mutación BRAF, y también otras opciones que se pueden usar si el paciente no ha recibido ciertos tratamientos previamente.
EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO
¿Cómo se evalúa la respuesta al tratamiento?
Nunca se debe hacer una evaluación inmediata.
Es decir, no se debe realizar una médula ósea para evaluar respuesta antes de los cuatro mesesposteriores al tratamiento.
¿Por qué? Porque la quimioterapia que el paciente recibió sigue actuando en el cuerpo por semanas. Por eso, lo ideal es esperar entre cuatro a seis meses para hacer una nueva biopsia de médula ósea.
Cuando hablamos de remisión completa (CR), nos referimos a:
Recuento normal de células en sangre periférica:
Neutrófilos > 1,000
Plaquetas > 100,000
Hemoglobina > 11 g/dL
Sin evidencia de células peludas en la médula ósea
Sin evidencia de células peludas en sangre periférica
Existe también la categoría de remisión parcial, que implica una mejoría de al menos 50% en los conteos sanguíneos, el tamaño del bazo y los ganglios linfáticos, pero aún con evidencia residual de enfermedad.
La progresión de la enfermedad se define cuando los síntomas no mejoran o los conteos empeoran.
Por ejemplo, si persiste la pancitopenia, si el bazo sigue creciendo, o si reaparecen los síntomas constitucionales.
Otro concepto importante es la enfermedad mínima residual (EMR).
Si se alcanza una EMR negativa, es decir, que no se detecta enfermedad por métodos muy sensibles, generalmente eso se traduce en una remisión duradera de muchos, muchos años.
En cambio, si hay EMR positiva, eso suele correlacionar con una recaída en algún momento posterior.
Por eso, en algunos casos también se puede utilizar un PCR o una técnica más sensible para buscar la célula maligna que podría quedar tras el tratamiento.
TRATAMIENTOS EN RECAÍDA Y TERAPIAS DIRIGIDAS
Después de la recaída, especialmente en pacientes con enfermedad refractaria o recaídas tempranas, es fundamental considerar terapias dirigidas.
Una opción clave es vemurafenib, un inhibidor de BRAF aprobado originalmente para melanoma, que también ha demostrado eficacia en leucemia de células peludas con la mutación BRAF V600E.
Hubo dos estudios importantes con vemurafenib, uno en Italia y otro en Estados Unidos. Nosotros participamos en el estudio de EE. UU., con un total de 54 pacientes con enfermedad en recaída.
Usamos vemurafenib como monoterapia, y las respuestas fueron impresionantes: entre 96% y 100% de los pacientes respondieron, y un tercio alcanzó remisión completa.
Este tratamiento se administra por vía oral. Y lo más fascinante es que, bajo el microscopio, se observa cómo desaparecen las proyecciones pilosas de las células tras iniciar la terapia.
Con técnicas de fluorescencia confocal, se ve claramente que estas estructuras desaparecen a los pocos días de tratamiento.Luego se realizó un estudio conocido como Vemurafenib-Rituximab, porque queríamos ver si al combinar vemurafenib con rituximab podíamos aumentar la profundidad de la respuesta.
Este estudio consistió en:
Dos ciclos de vemurafenib más rituximab
Evaluación de respuesta
Consolidación con cuatro dosis más de rituximab si el paciente entraba en remisión completa
Si no se lograba remisión completa, se repetía el ciclo
Este ensayo fue realizado en Italia, con 30 pacientes. ¿El resultado? La combinación duplicó la tasa de remisiones completas.
El 35% de los pacientes lograron respuesta completa, y la tasa global de respuesta fue del 96%. Esto demuestra que vemurafenib y rituximab funcionan de forma sinérgica, incluso en pacientes que no habían respondido antes a vemurafenib solo.
En cuanto a la duración de la remisión, a los 37 meses, el 90% de los pacientes seguían en remisión, y el 85% estaban vivos a los 34 meses. La mayoría de los efectos adversos fueron grado 1 o 2, es decir, leves, sin necesidad de hospitalización.
OTRAS TERAPIAS DIRIGIDAS: OBINUTUZUMAB E IBRUTINIB
Otro estudio evaluó vemurafenib en combinación con obinutuzumab, un anticuerpo monoclonal más potente que rituximab, especialmente usado en linfomas. Este ensayo fue realizado en Estados Unidos por el Dr. J. Park, en un estudio de fase II.
Se inició con vemurafenib oral y obinutuzumab intravenoso, y se observó que, de 30 pacientes, 27 alcanzaron remisión completa, lo que representa una respuesta global del 90%. Los otros tres pacientes no fueron evaluables debido a efectos adversos que requirieron salir del estudio —como pasa con todas las medicinas, los efectos secundarios existen, y algunos pacientes pueden presentar infecciones o toxicidades hematológicas como inmunosupresión severa.
A pesar de eso, los datos fueron muy alentadores.
Se observó que con esta combinación los glóbulos blancos (neutrófilos) se recuperaban, la hemoglobinasubía, y también las plaquetas mejoraban con el tiempo.
En cuanto a ibrutinib, un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton que ha sido aprobado en muchas enfermedades linfoproliferativas —como leucemia linfocítica crónica (LLC) y linfoma del manto—, también fue estudiado en leucemia de células peludas.
Se evaluó en 37 pacientes, en dos dosis diferentes. Sin embargo, incluso duplicando la dosis a 840 mg, no se observó un aumento significativo en la eficacia.
Las tasas de respuesta fueron:
Respuesta global: entre 36% y 54%
Mejor respuesta: en quienes permanecieron más tiempo en tratamiento
El problema con ibrutinib es que puede causar efectos adversos importantes, como:
Fibrilación auricular
Hipertensión
Riesgo de sangrados
Por eso, aunque hay cierta eficacia, no se considera una terapia altamente efectiva en HCL si se compara con vemurafenib combinado con anticuerpos monoclonales.
MOXETUMOMAB PASUDOTOX: INMUNOTOXINA DESCONTINUADA
Quiero mencionar brevemente una droga que ya no está disponible en el mercado de Estados Unidos, pero que en su momento generó bastante interés. Se llama moxetumomab pasudotox, una inmunotoxina dirigida a pacientes con leucemia de células peludas en recaída y tratados con al menos dos líneas previas de terapia.
En un estudio clínico, se trató a 80 pacientes, y las tasas de remisión completa estuvieron entre el 36% y el 49%, lo cual era bastante prometedor, especialmente en pacientes fuertemente tratados.
Sin embargo, esta droga fue asociada a un efecto adverso serio: un síndrome urémico hemolítico que ocurrió en aproximadamente el 5% de los casos.
Esta toxicidad generó preocupación entre los médicos, particularmente porque puede comprometer la función renal y poner en riesgo la vida del paciente. Por esta razón, muchos profesionales decidieron no utilizarla, y eventualmente la compañía la retiró del mercado.
Esto demuestra la importancia no solo de tener eficacia, sino también un perfil de seguridad aceptable, especialmente en una enfermedad como la tricoleucemia, en la que los pacientes pueden vivir muchos años si se manejan adecuadamente.
CASO CLÍNICO: TRICOLEUCEMIA Y TRASPLANTE RENAL
Quiero cerrar esta charla con un caso clínico que discutí con el grupo de colegas del consorcio de Hairy Cell Leukemia.
Se trata de un paciente masculino de 72 años, con diagnóstico de insuficiencia renal crónica, que estaba en evaluación para un trasplante de riñón.
Durante esa evaluación pre-trasplante, se le detectó una tricoleucemia. Y entonces surgió un gran dilema: ningún equipo de trasplante quería proceder con la cirugía porque decían:
“Él tiene cáncer. No vamos a arriesgar un riñón. Primero debe estar en remisión completa.”
El reto era que la quimioterapia estándar se metaboliza por el riñón, y el riesgo de empeorar su función renal y llevarlo a diálisis era real.
Después de discutirlo en el grupo, decidimos administrarle vemurafenib, un inhibidor de BRAF, a dosis reducida, en combinación con rituximab. Mientras tanto, el paciente inició diálisis mientras esperábamos que se encontrara un riñón compatible, ya que nadie lo quería listar mientras tuviera enfermedad activa.
Tuvimos que esperar al menos cuatro meses luego de terminar la terapia para confirmar la remisión completa, como lo indican los criterios internacionales.
Afortunadamente, el paciente alcanzó una remisión completa. Después de algún tiempo, se encontró un riñón compatible. Se realizó el trasplante renal exitosamente, y el paciente sigue en remisión completa hasta el día de hoy.
Y ahora está feliz, porque ya no tiene que hacerse diálisis.
Cierre
Con eso, les agradezco mucho su atención. Y como solemos decir en esta comunidad: esto es Hairy Cell Leukemia. Una enfermedad poco común... con células que, bajo el microscopio, tienen pelitos. Una pequeña broma médica, pero con mucha ciencia detrás.
¡Muchas gracias!